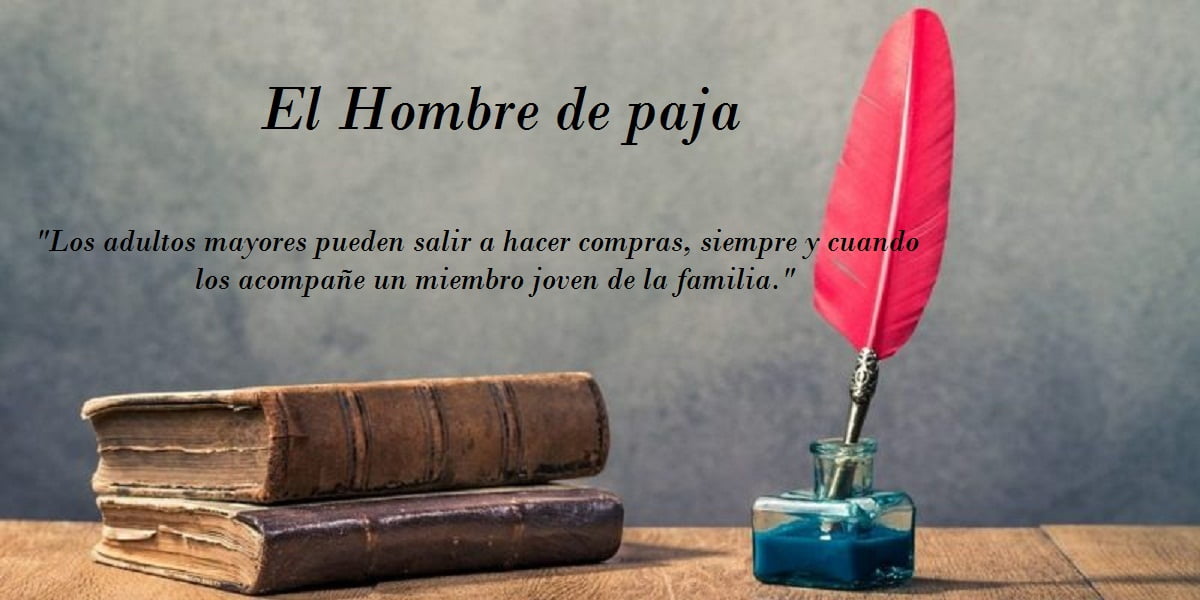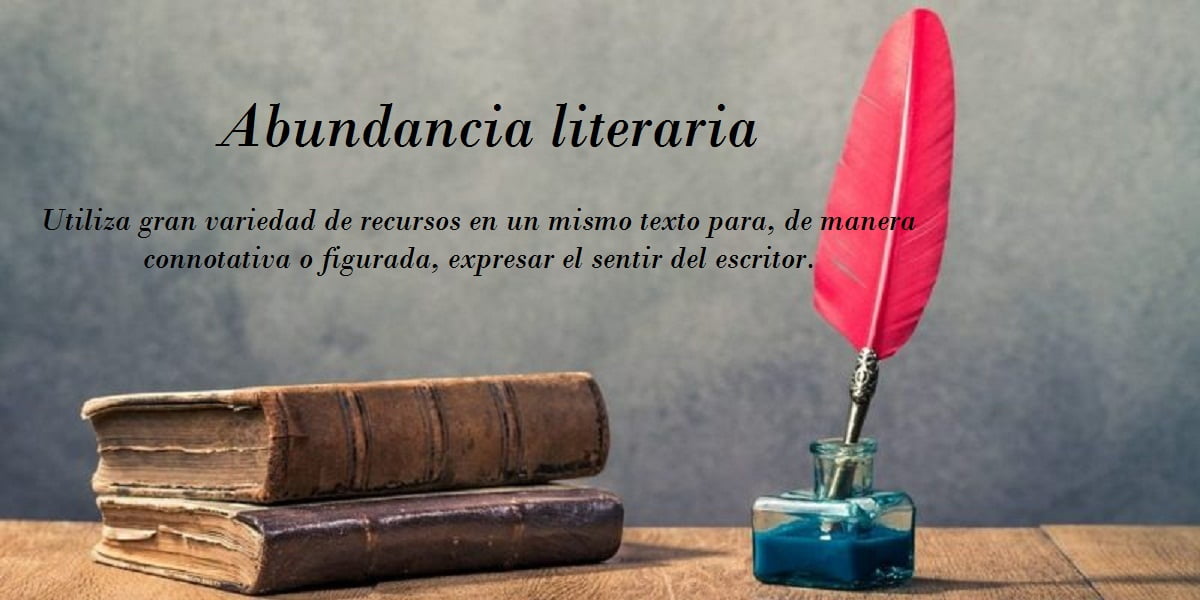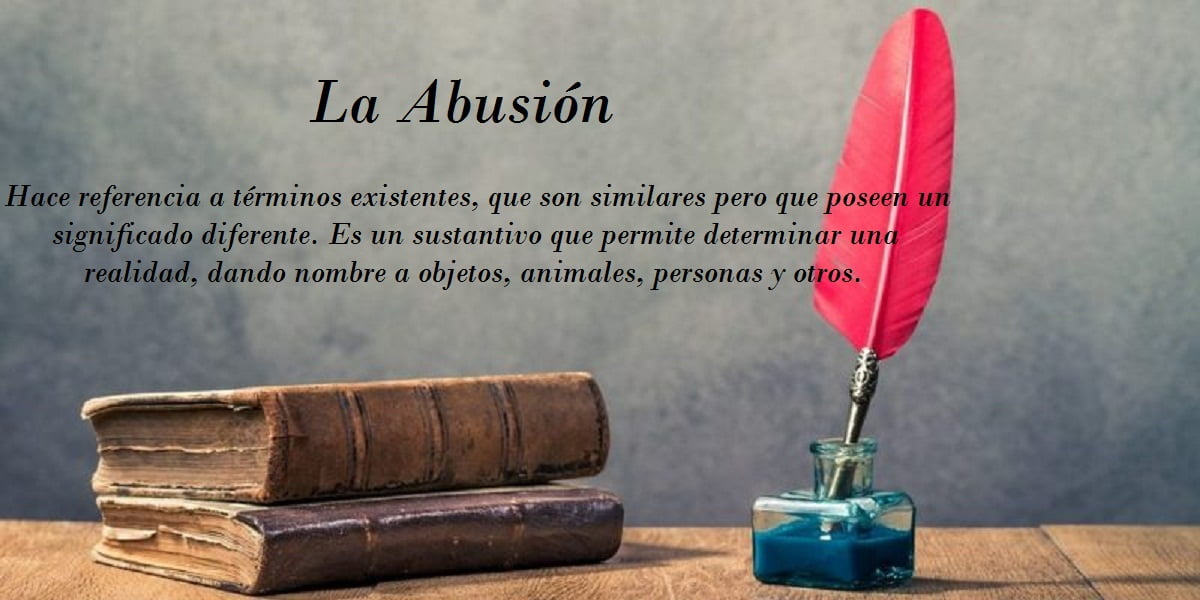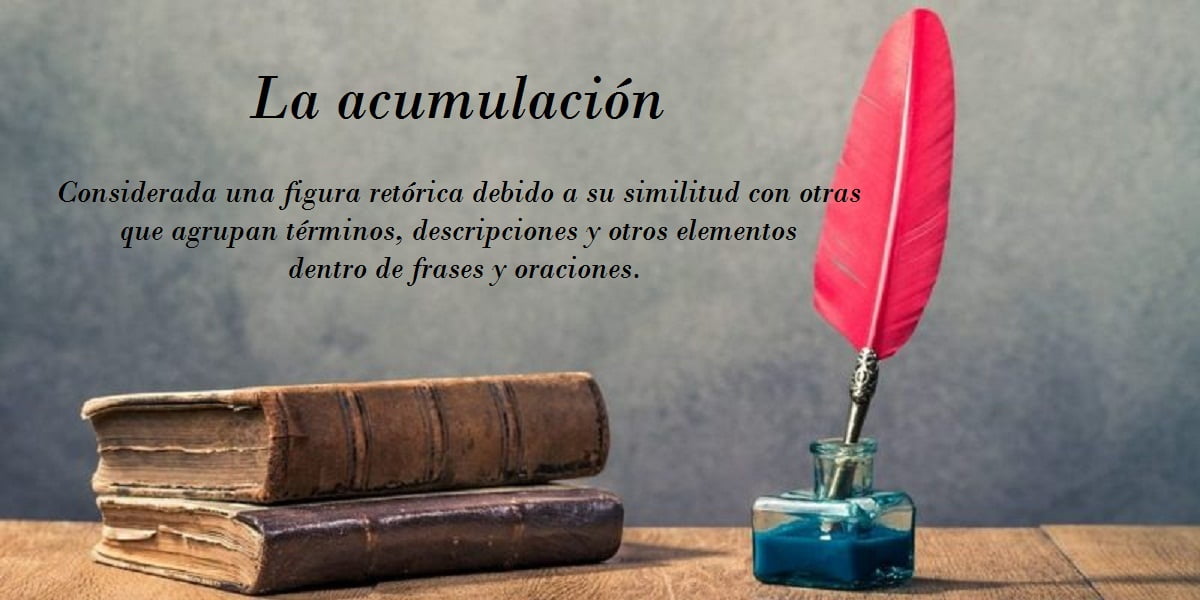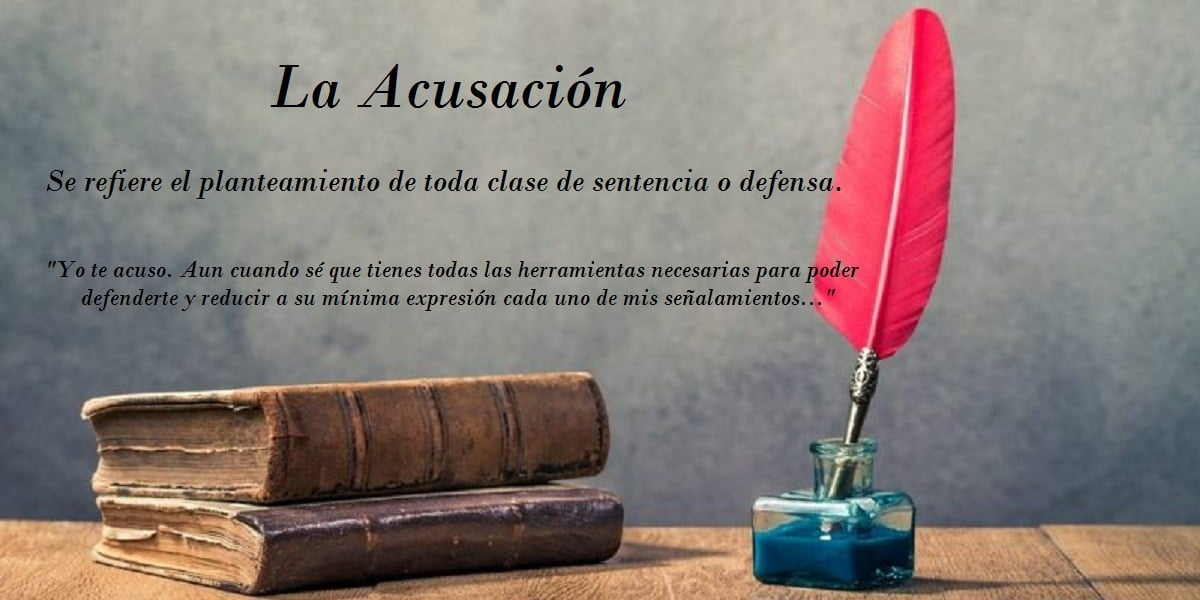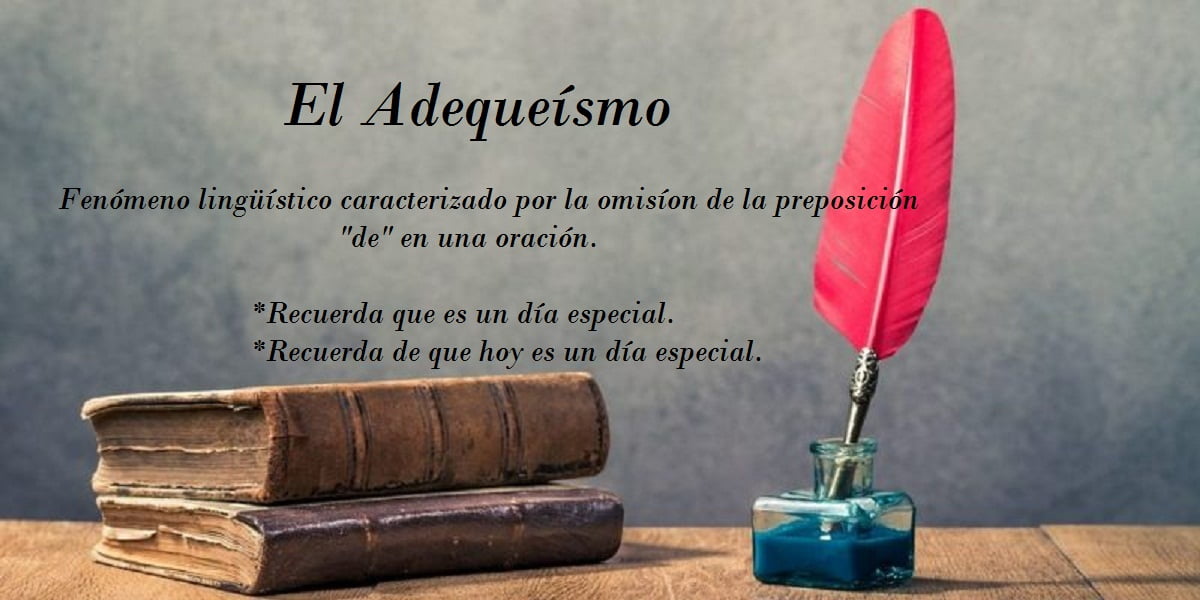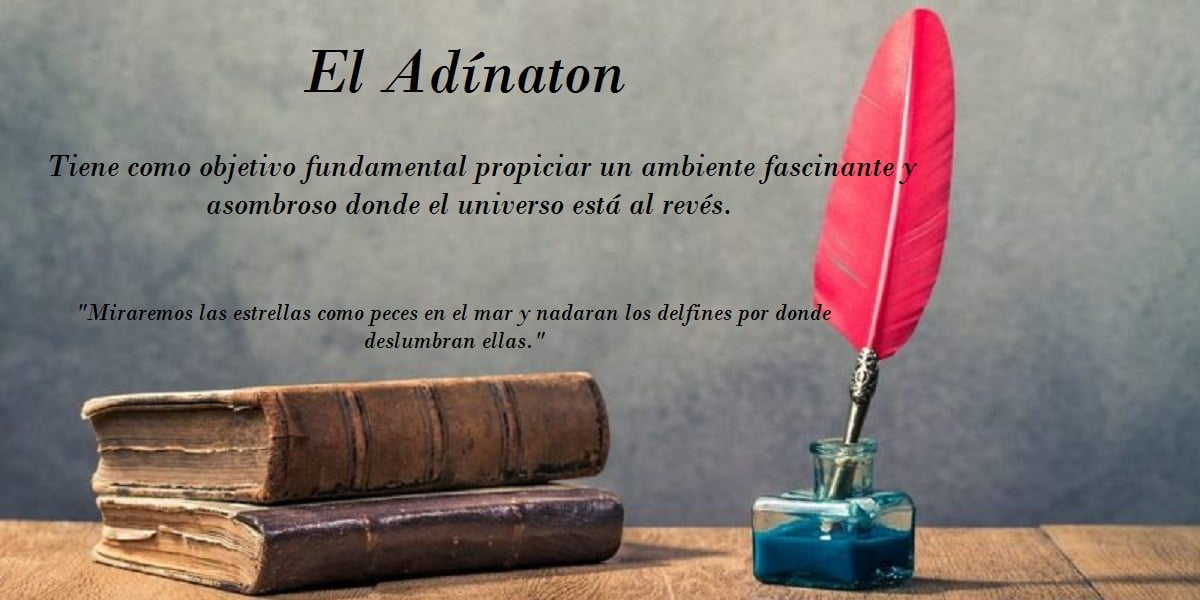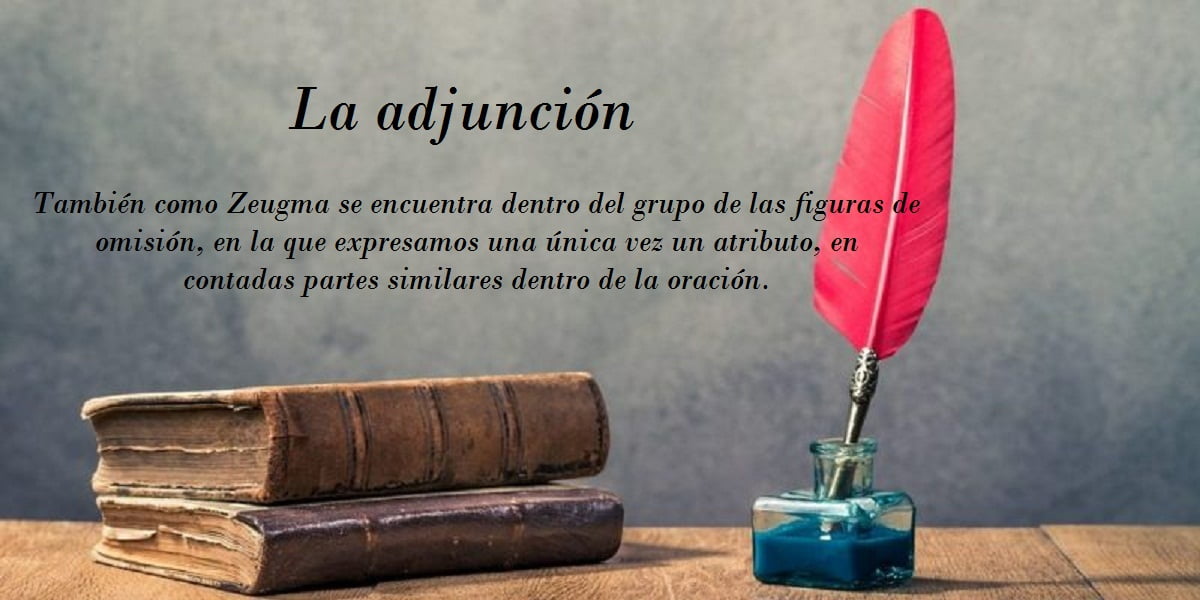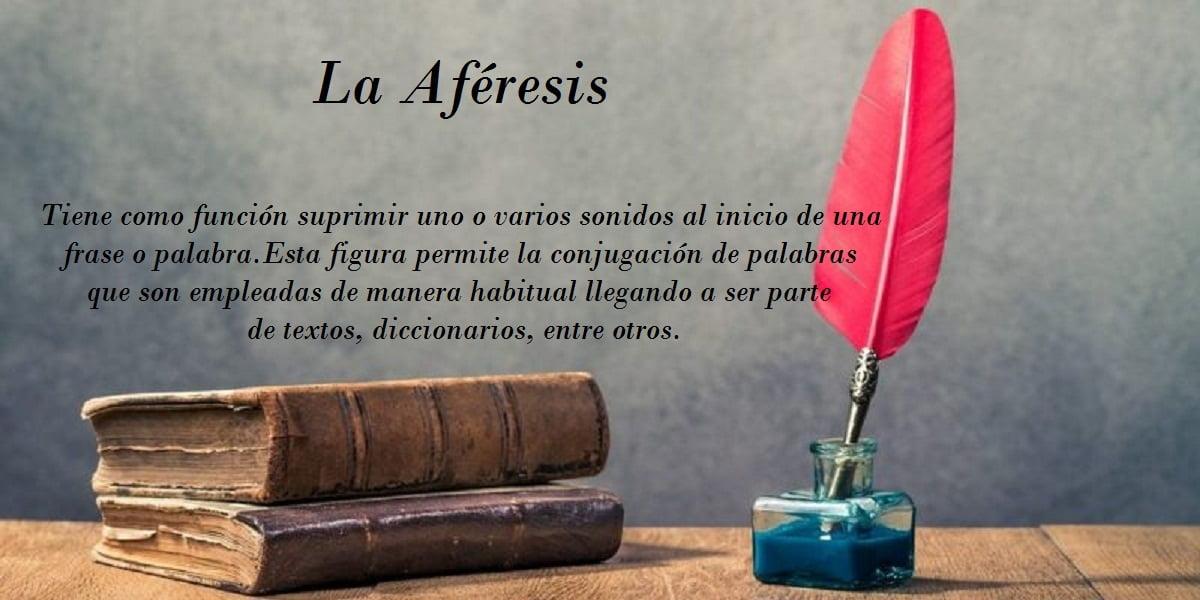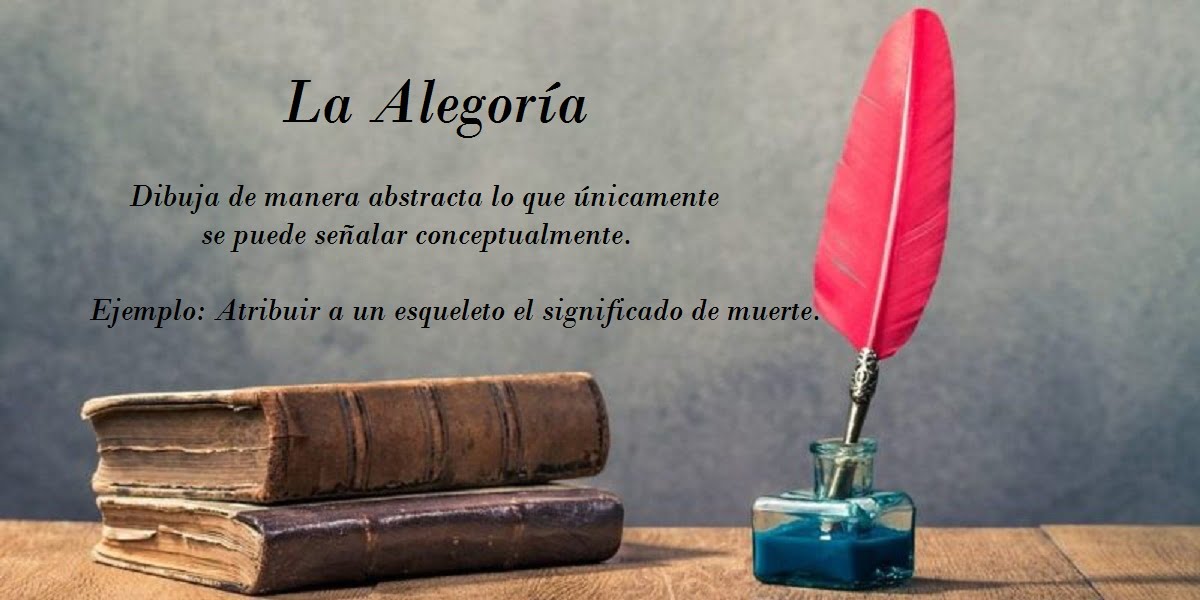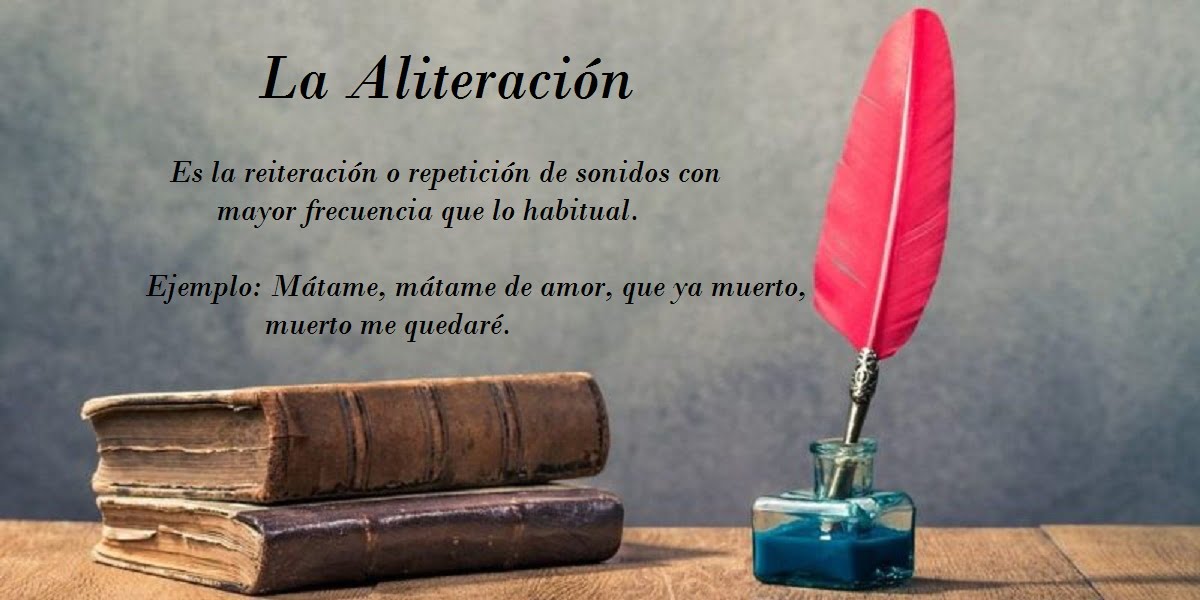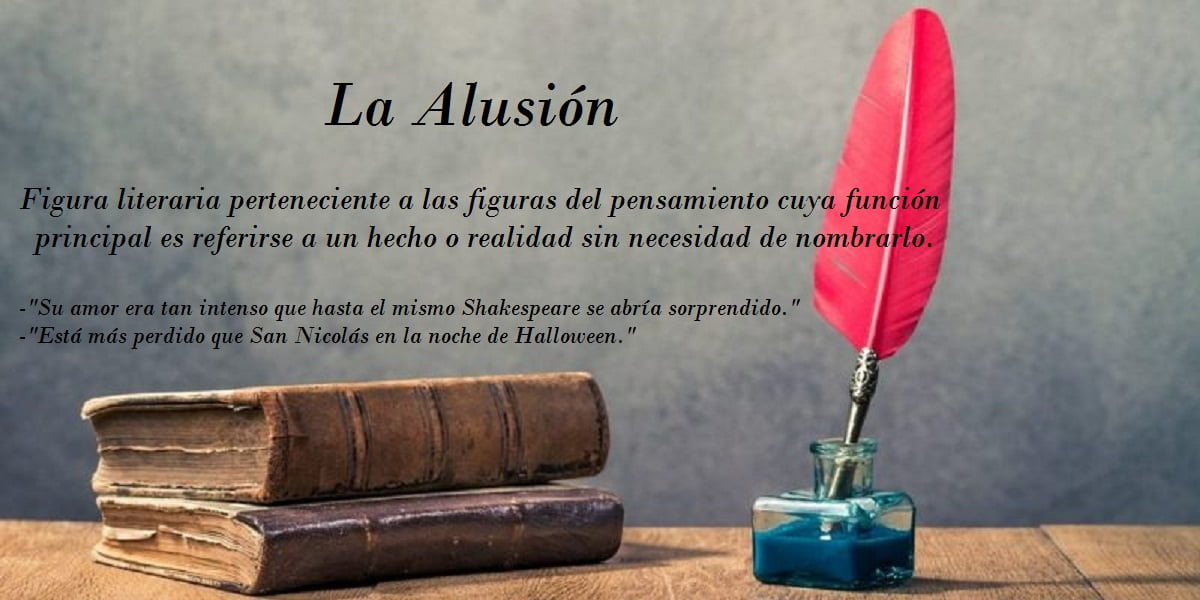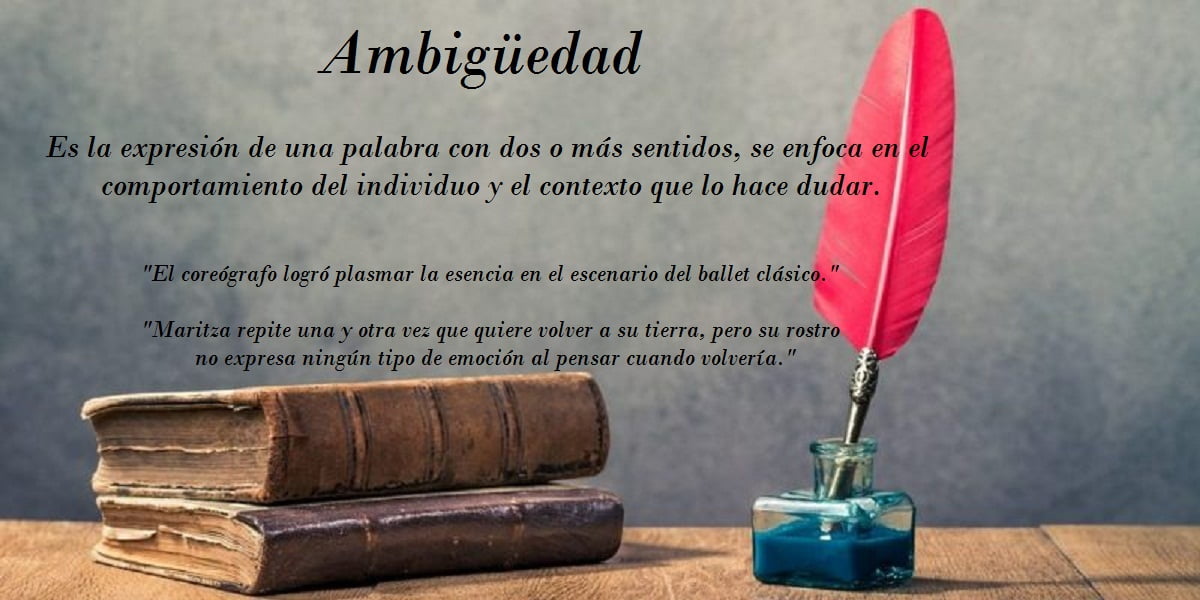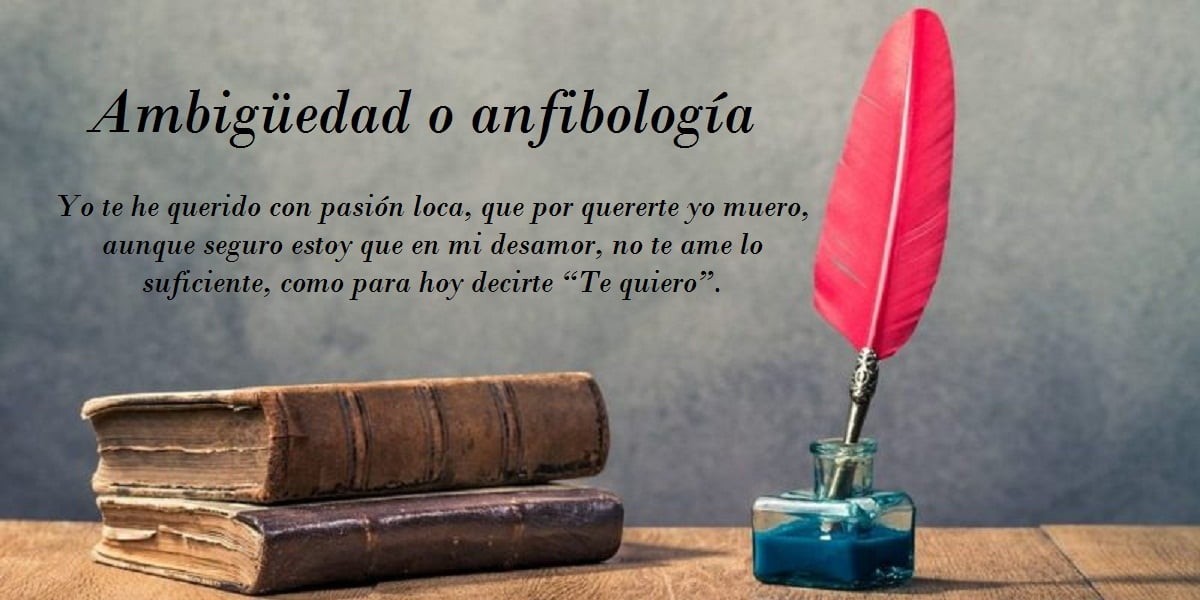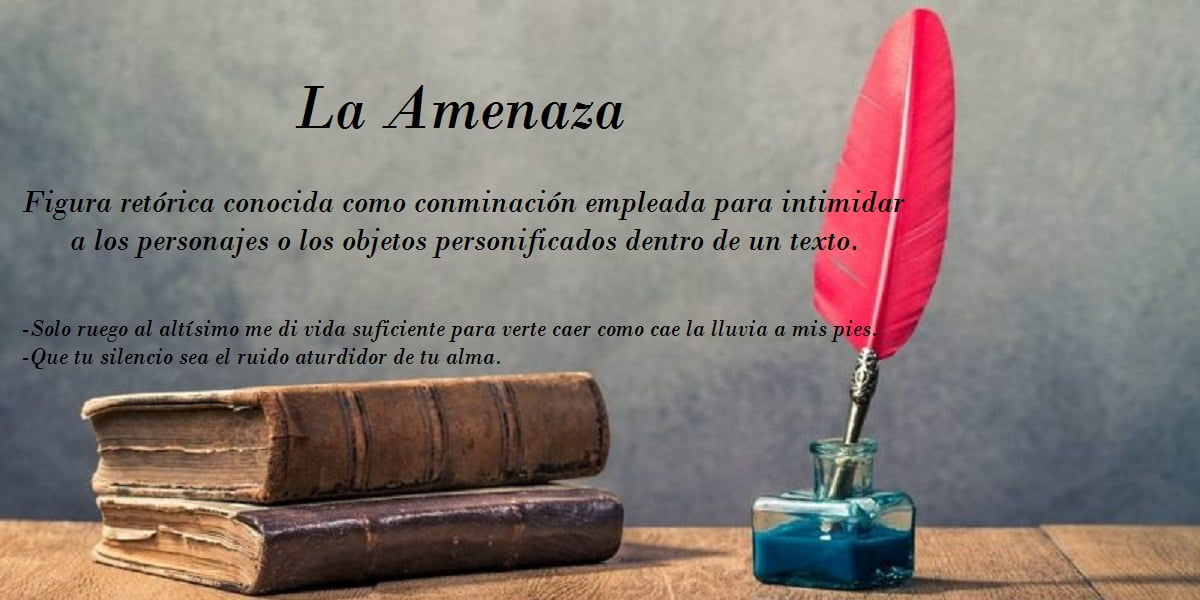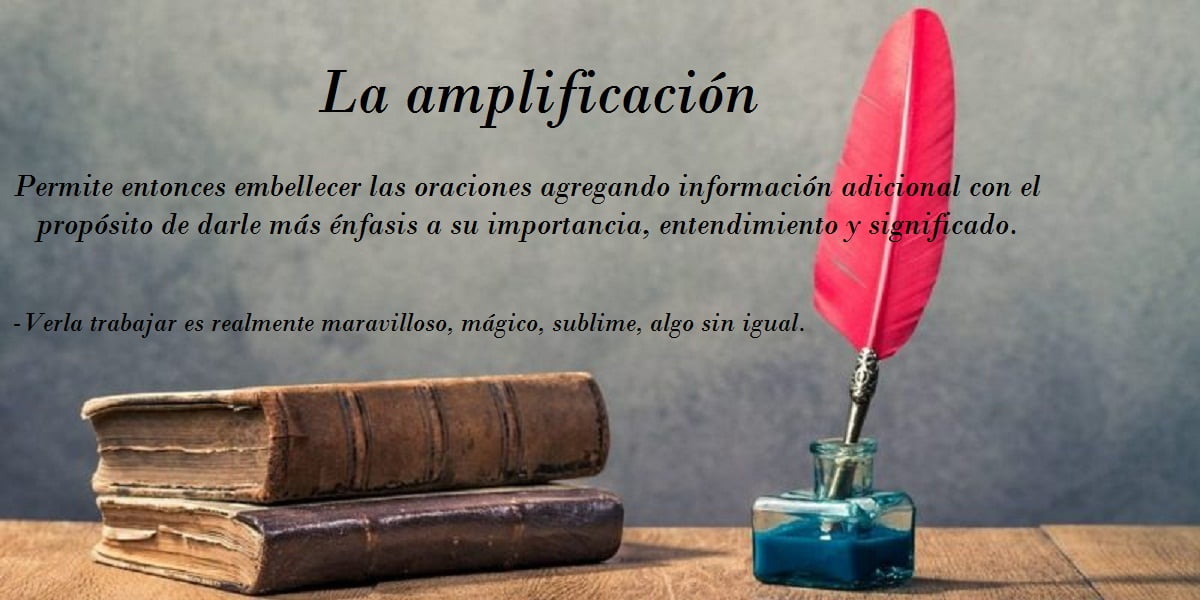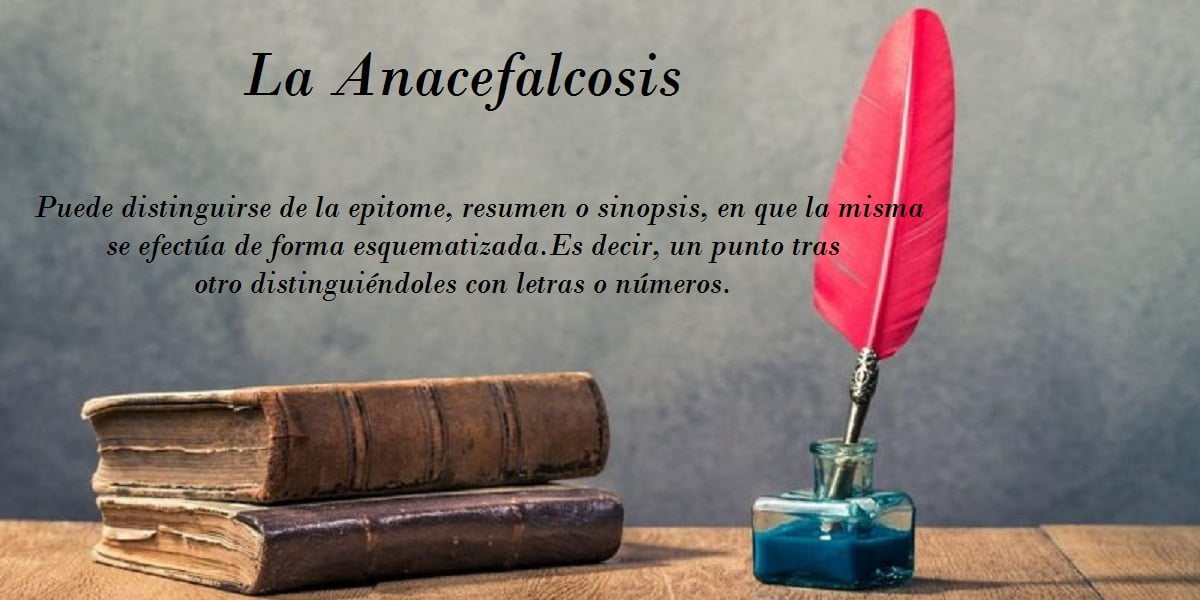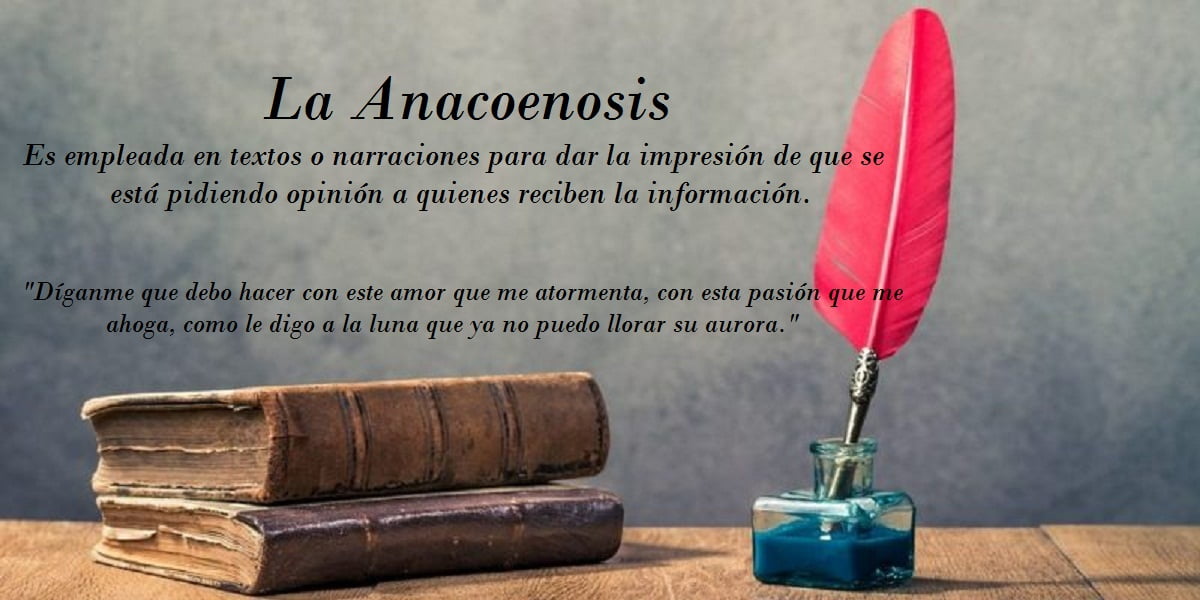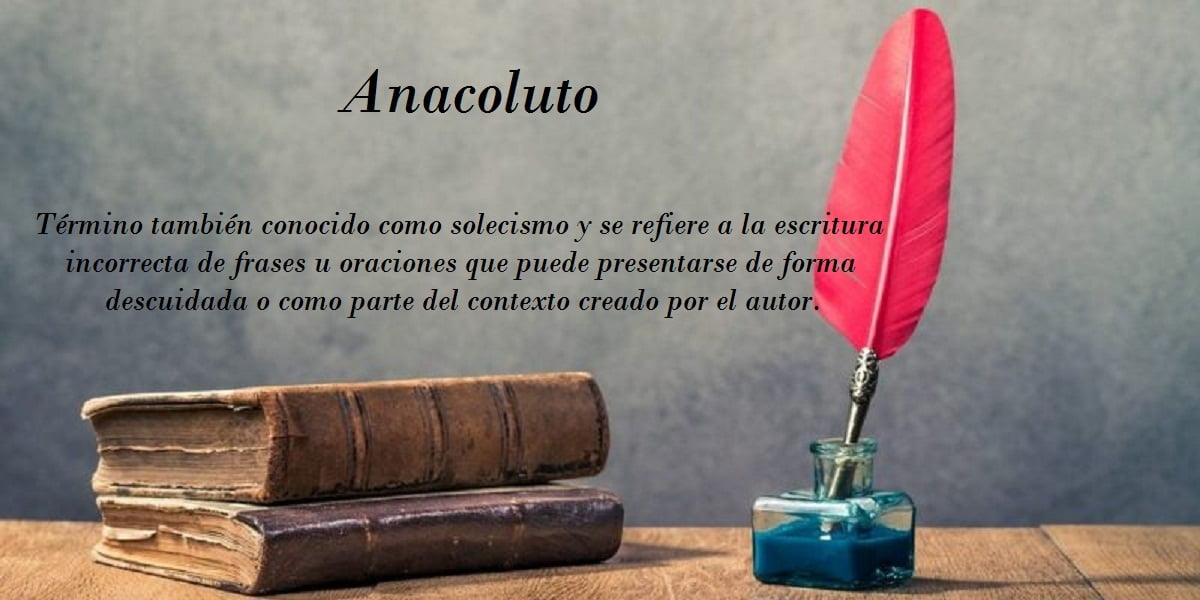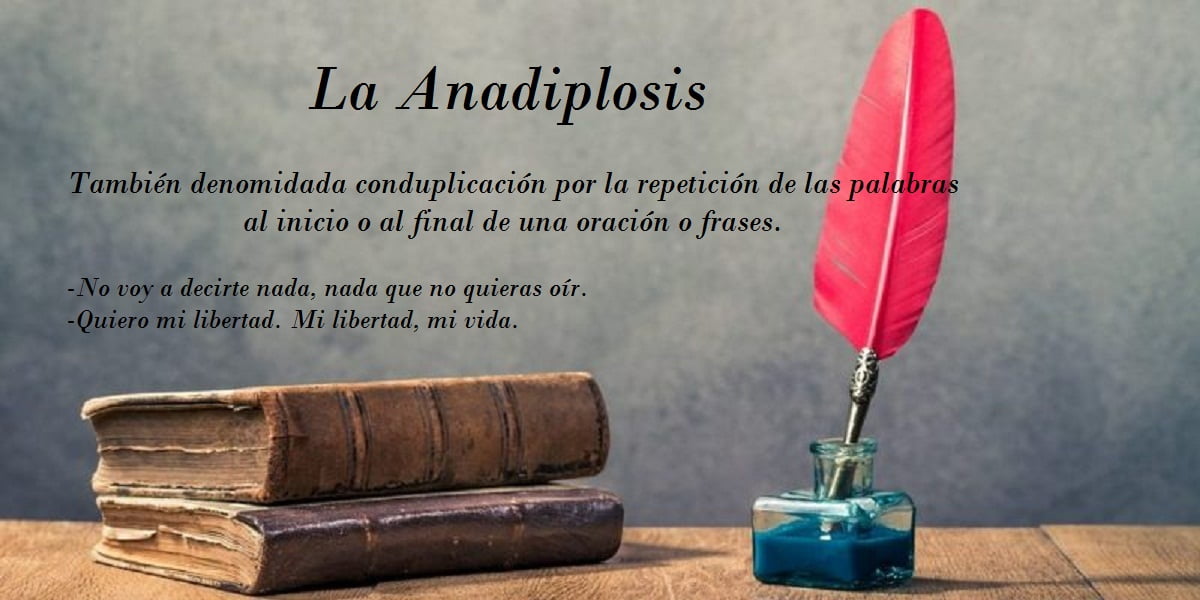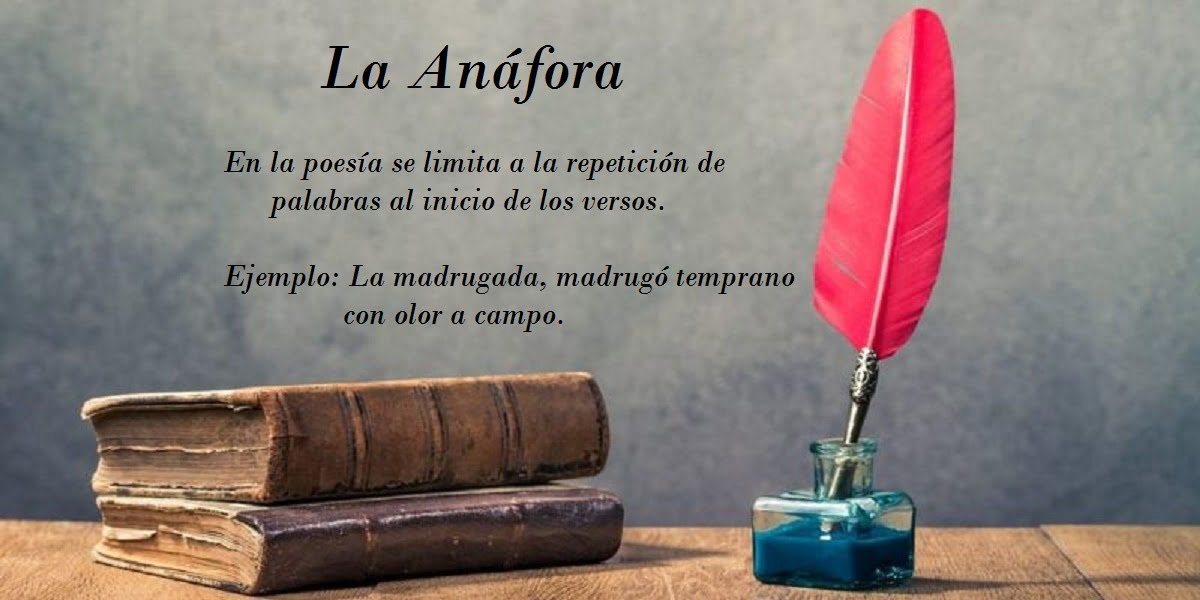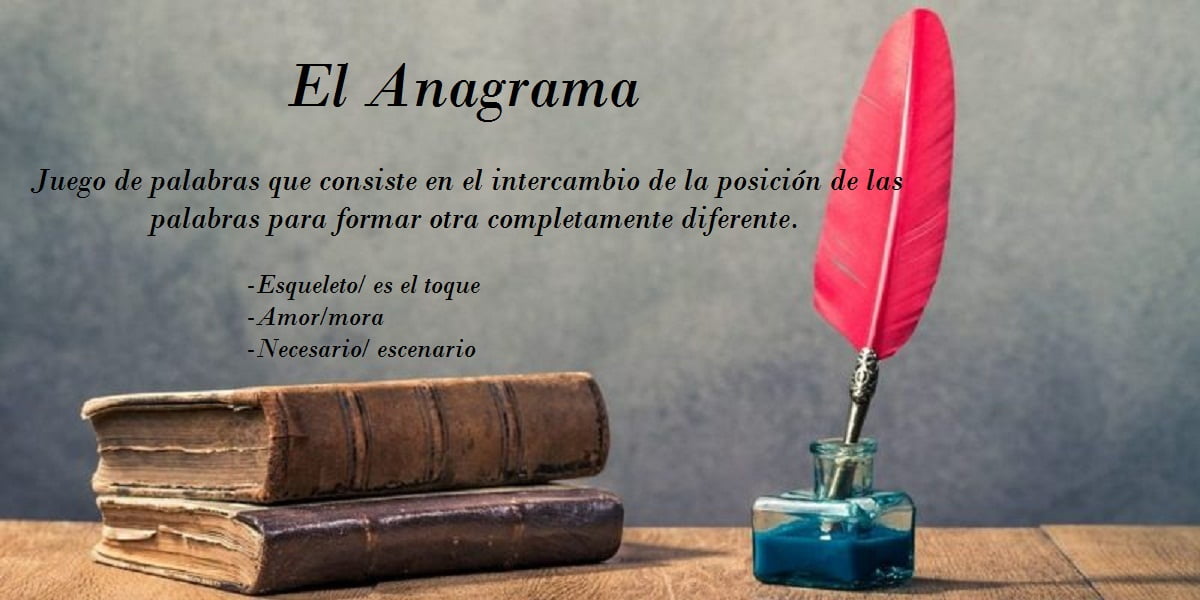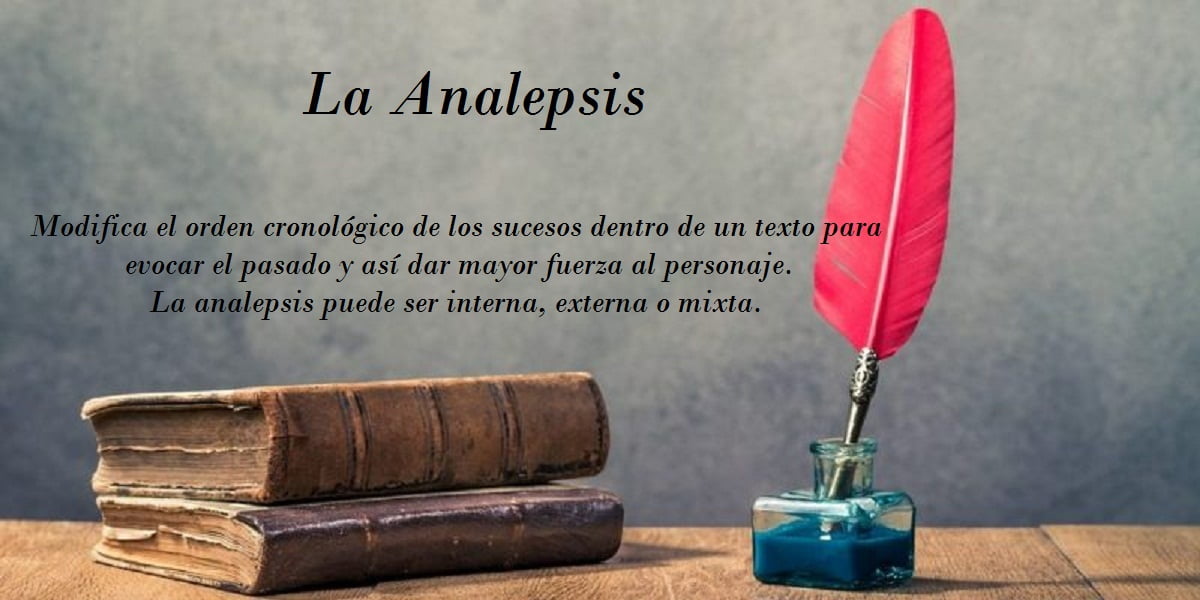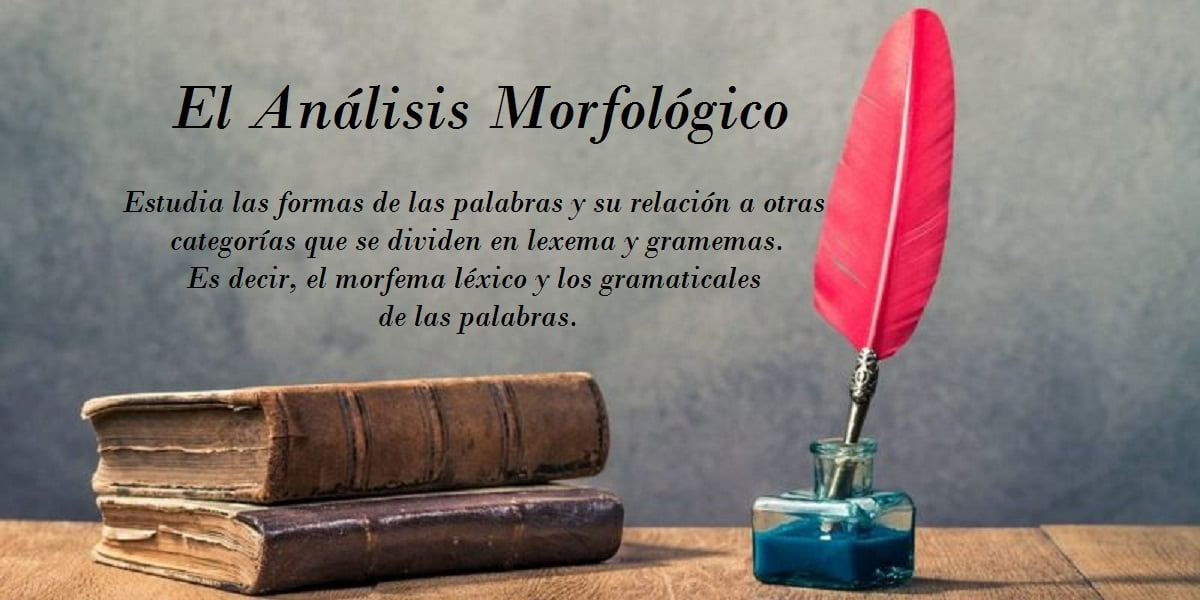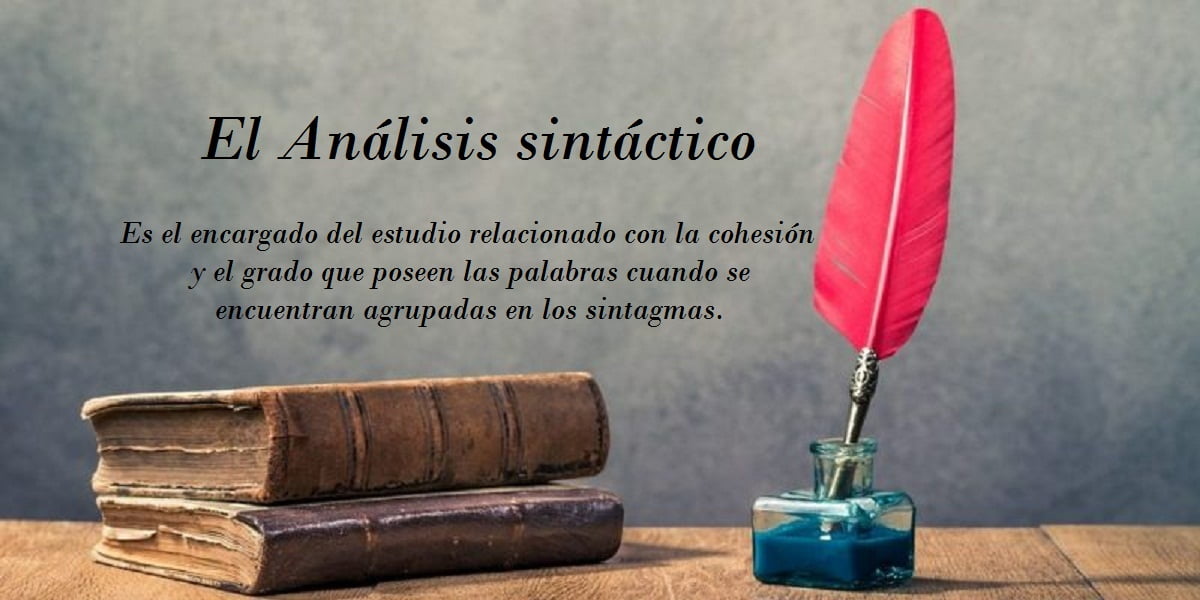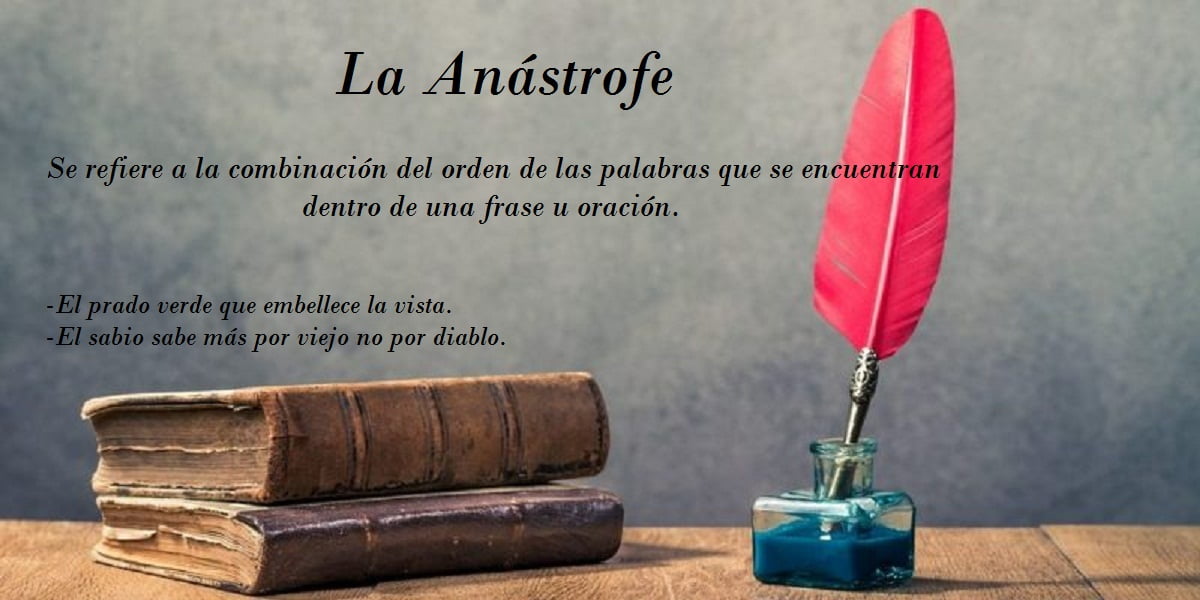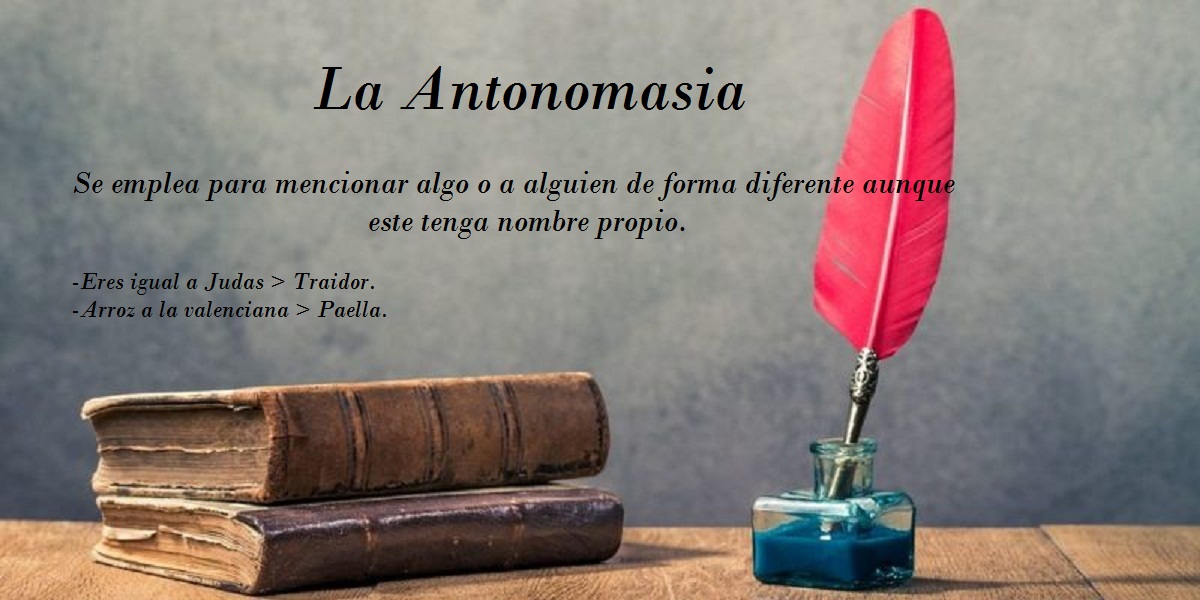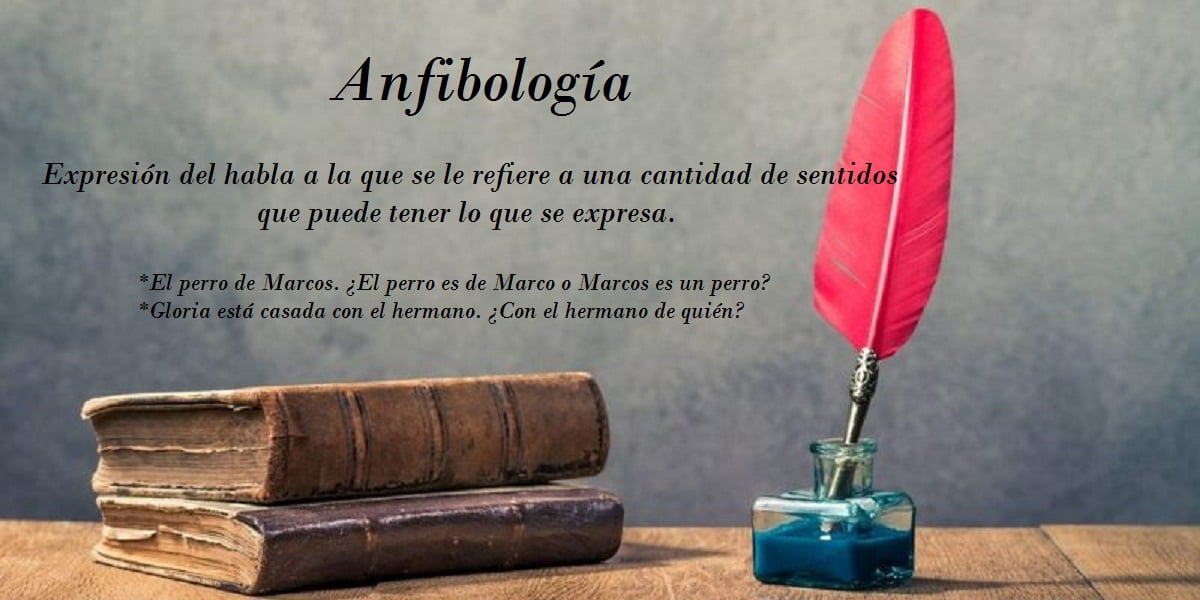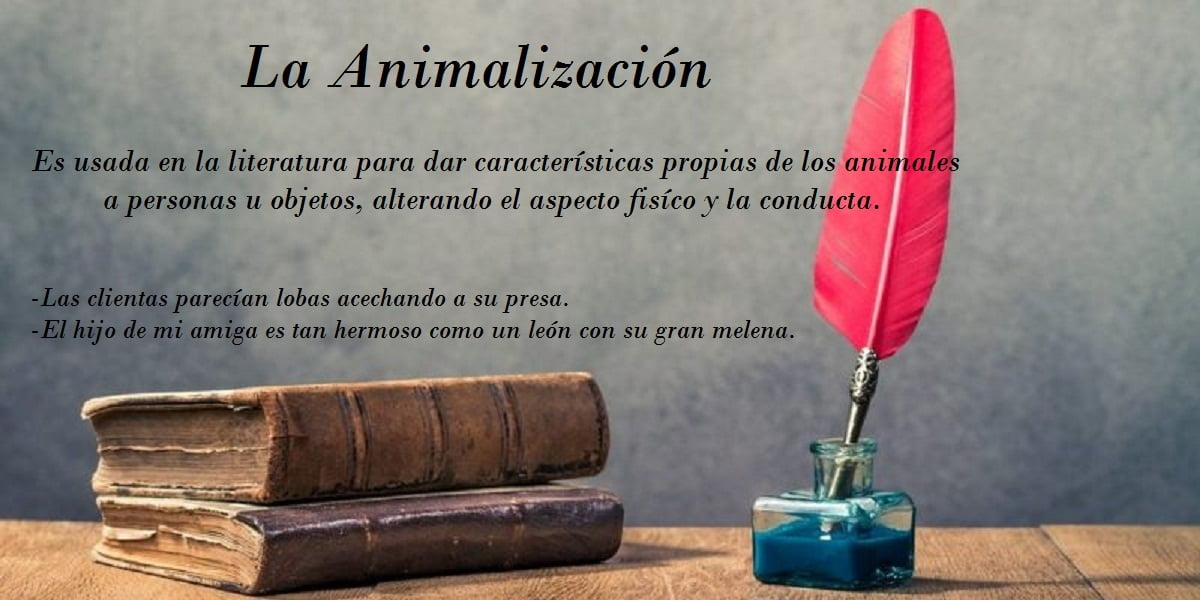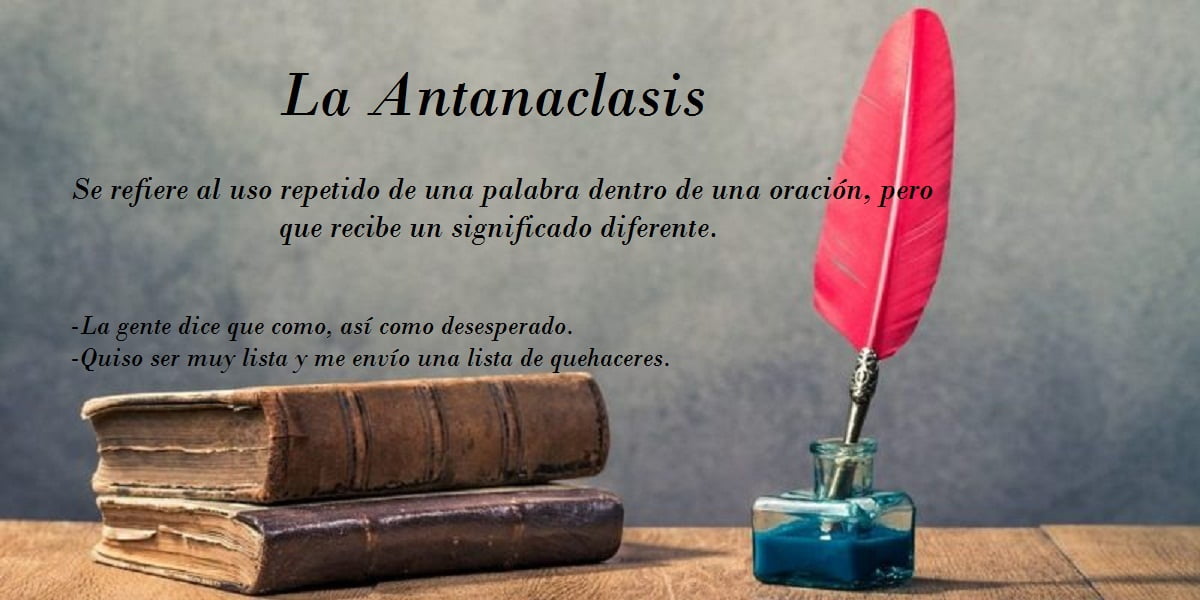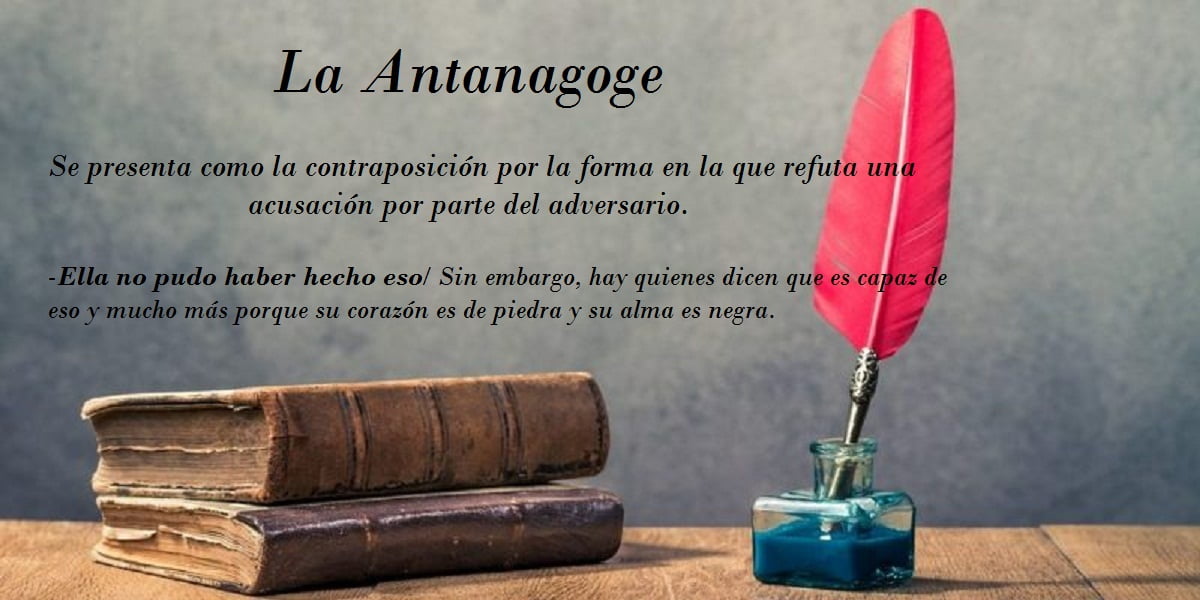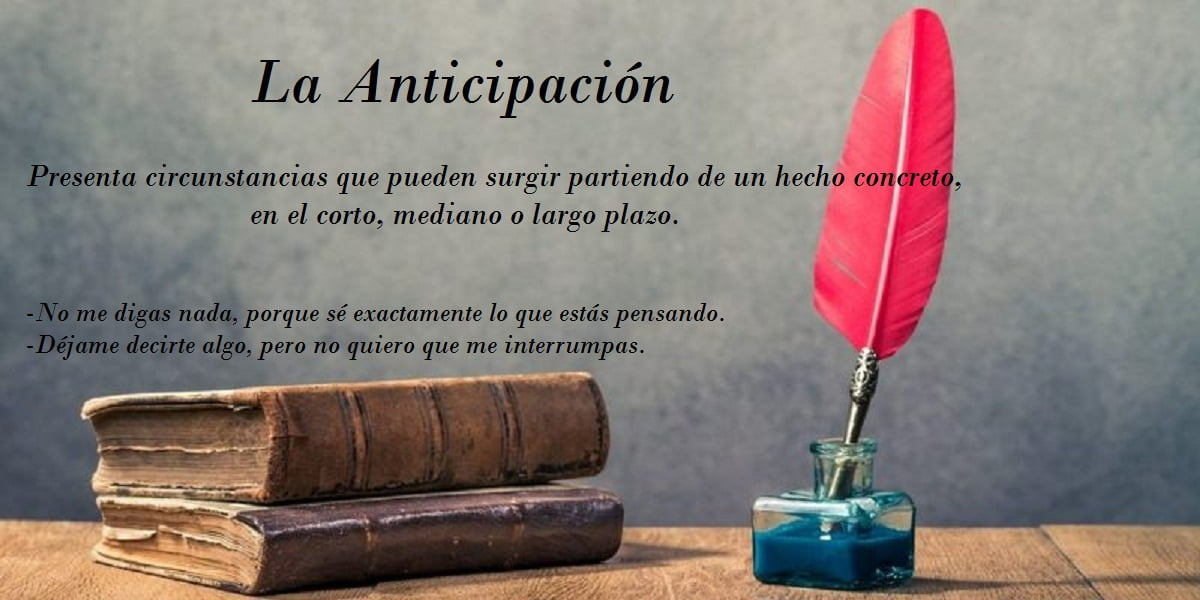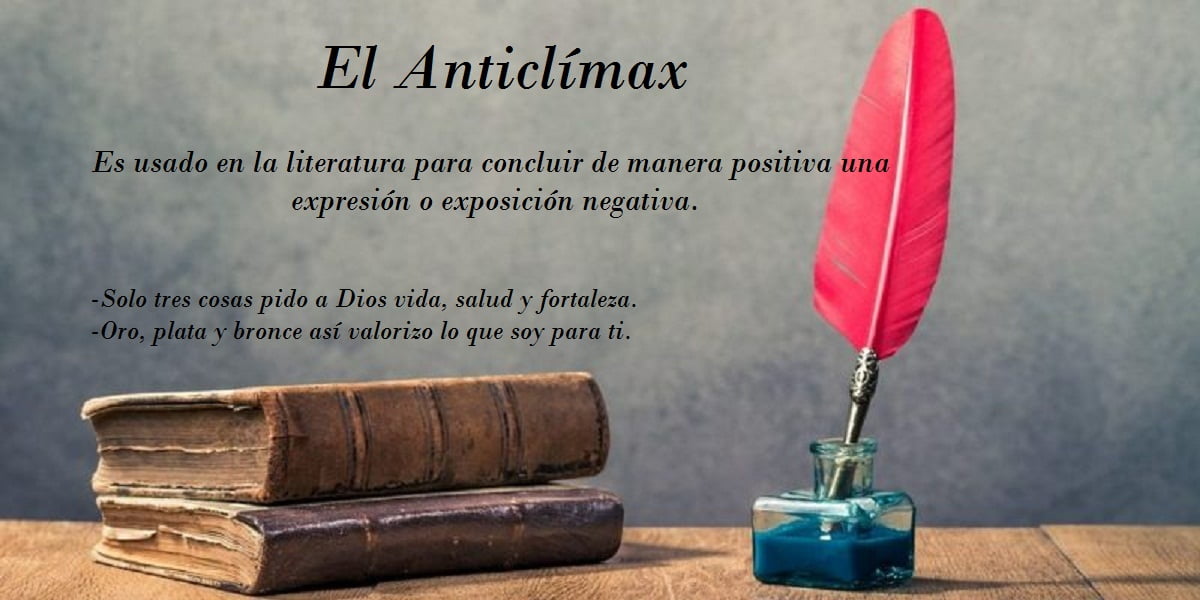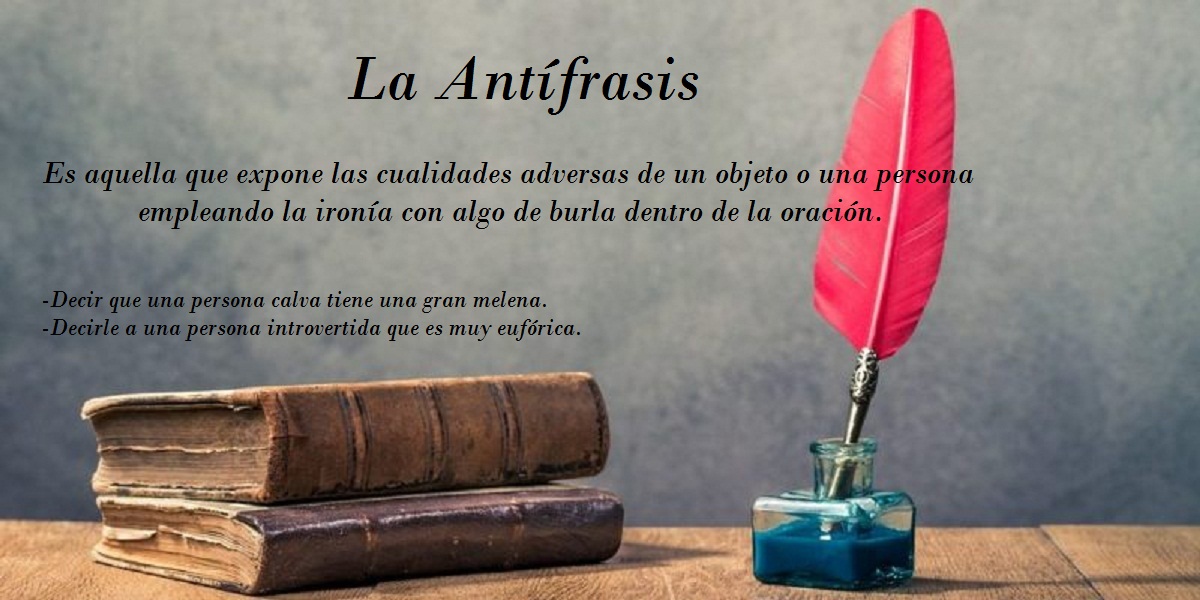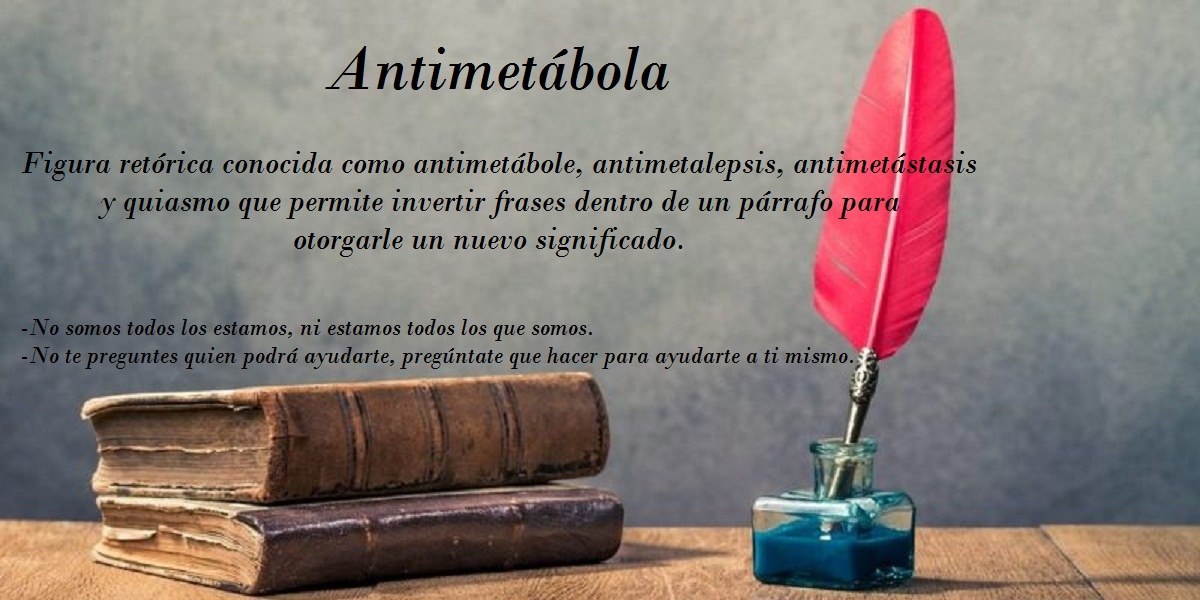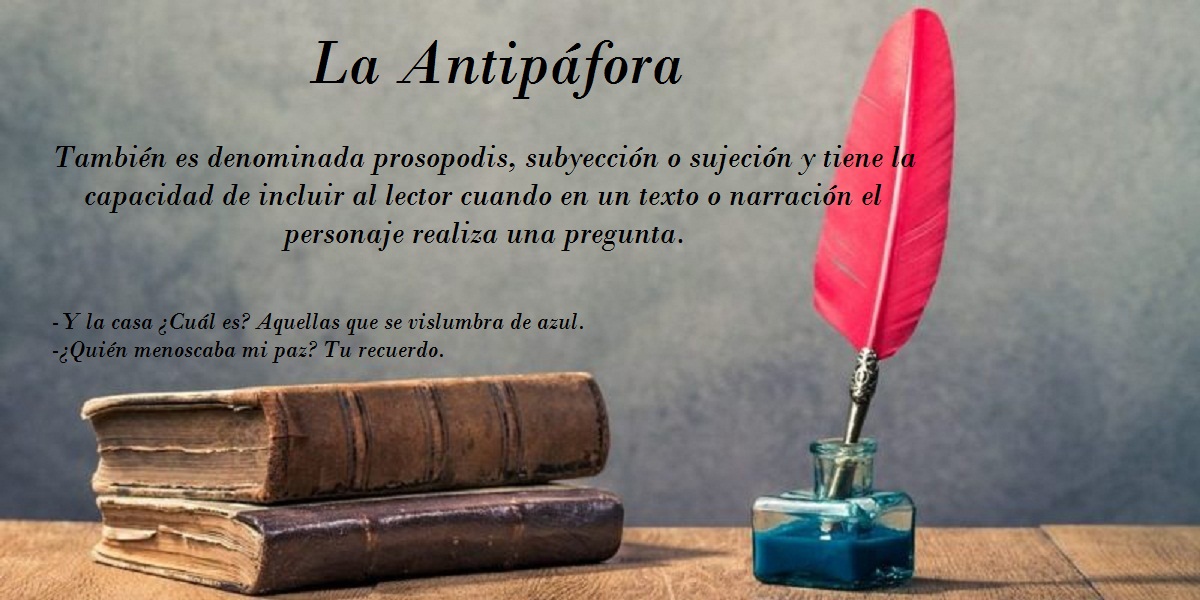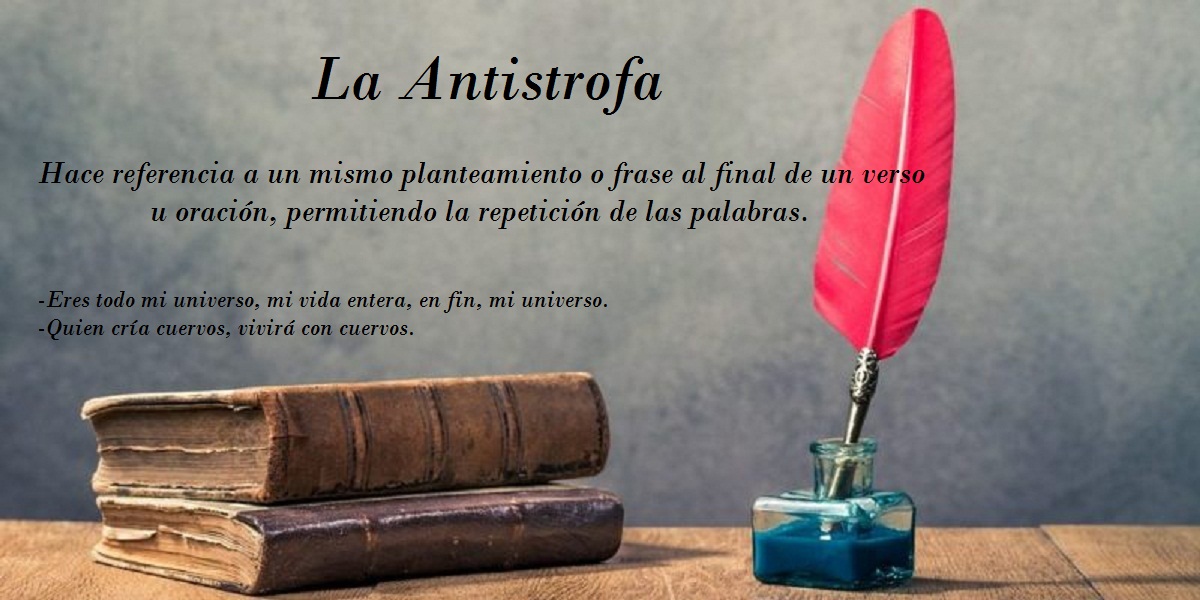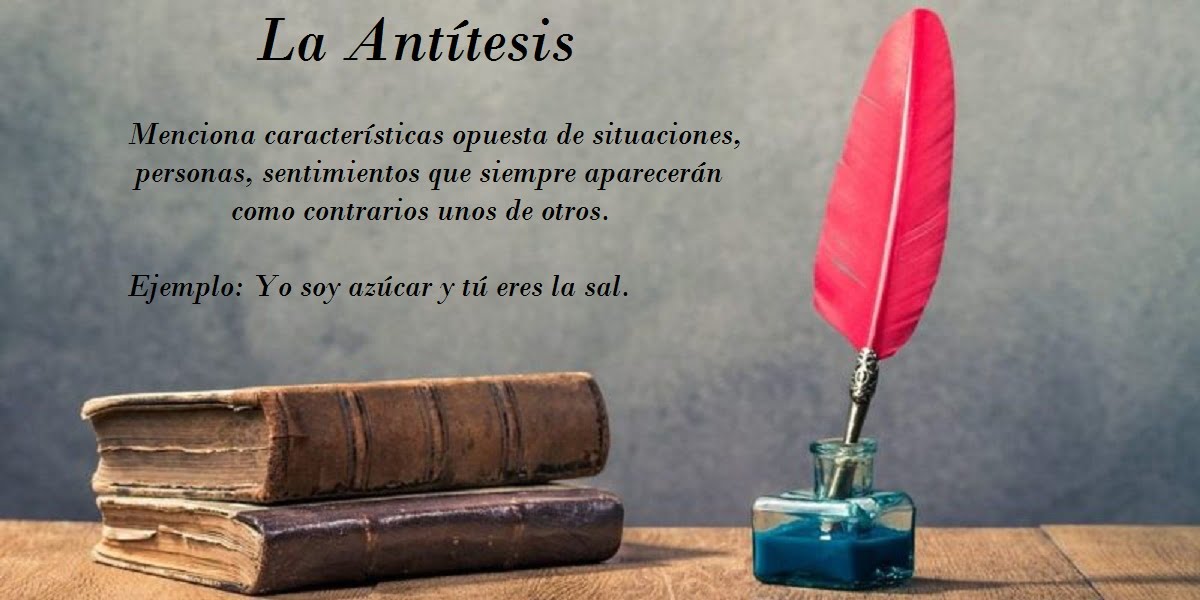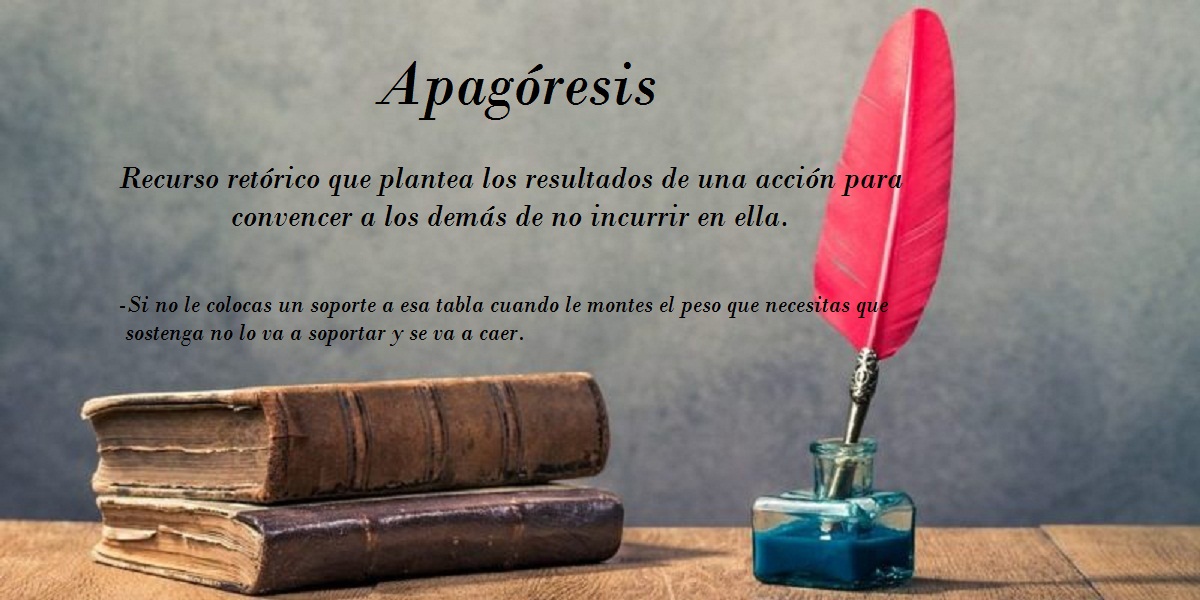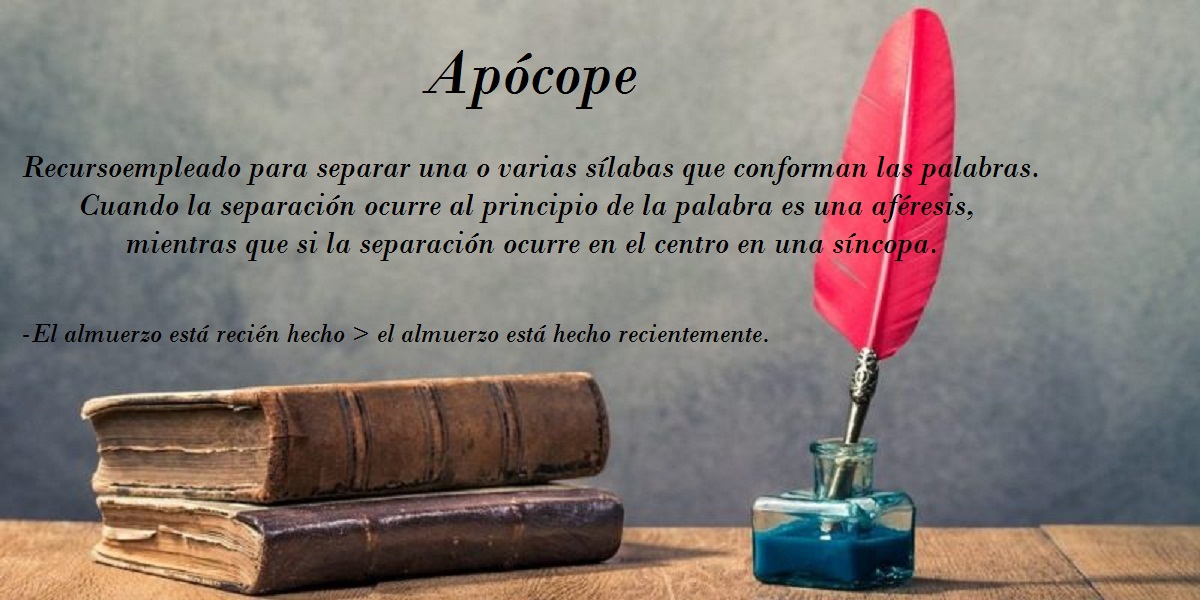La architextualidad es un recurso de tipo retórico mudo, cuyo fin es abarcar los párrafos dentro de un grupo de rangos abstractos o significativos. Estos grupos pueden ser: modelos de discurso, formas de enunciado, clase literaria.
De hecho, la architextualidad se encuentra ubicada en la categoría más profunda de intertextualidad por lo que los párrafos especiales precisan de ella. Por otra parte, esta figura literaria se ubica en el quinto lugar dentro de las categorías textuales de trascendencia denominada transtextualidad.
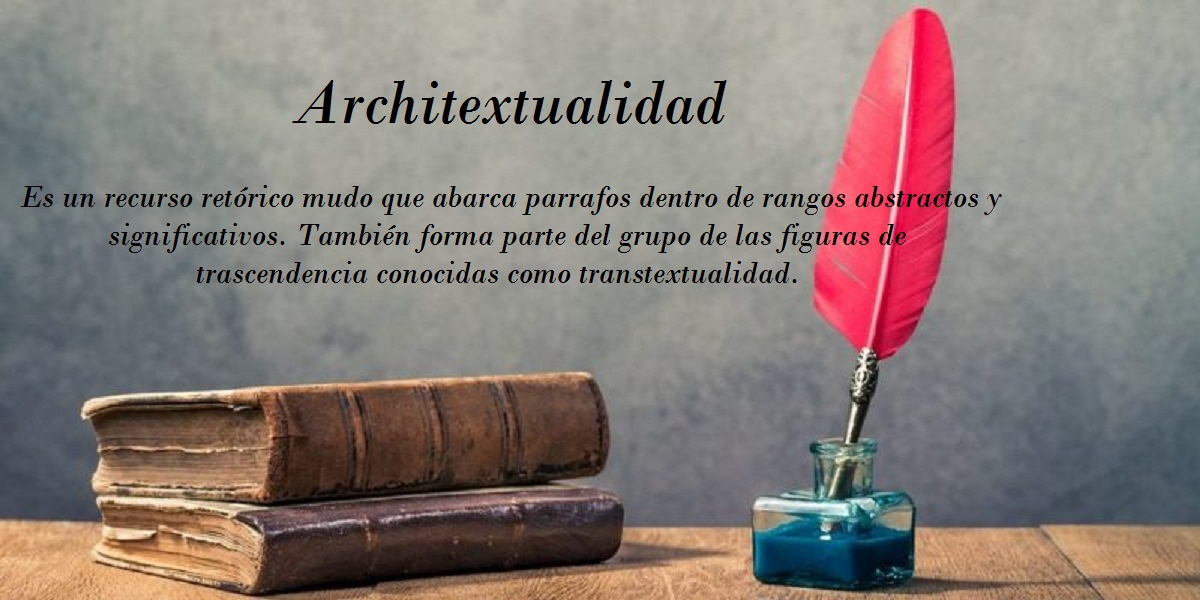

Formas que se manifiestan dentro de la transtextualidad
La transtextualidad refiere a la presencia activa de una oración en otra y el cruce de tantas oraciones en una. Por consiguiente, podemos distinguir cinco formas de relacionarlas, estas son:
Intratextualidad
Son aquellas relaciones que se presentan en los párrafos y que son creadas por el mismo autor.
Intertextualidad
Son aquellas donde existe una conexión entre dos o más párrafos copresentes y a su vez, la figura real de un párrafo.
Paratextualidad
Es aquella donde existe un cúmulo de interrogantes sin respuesta que están formadas por la conexión con otros párrafos de manera menos clara y más separada de lo que se puede observar en la intertextualidad.
Metatextualidad
Es aquella en donde observamos la presencia de anotaciones dentro de los párrafos que los enlazan con otros sin mencionarlos.
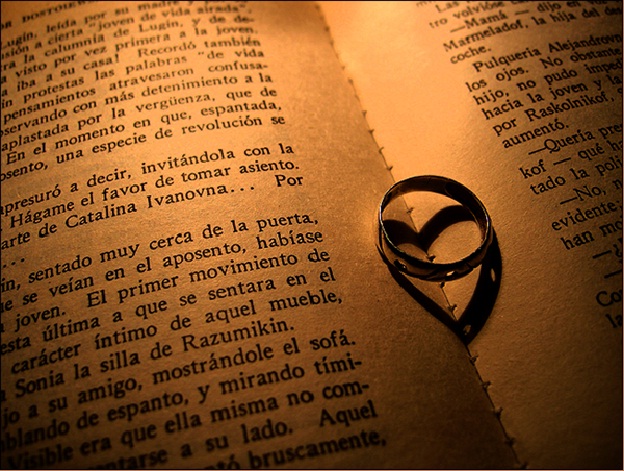
Architextualidad
La architextualidad es un recurso mudo presente en párrafos y textos de diferentes categoría sin perder el orden o estilo narrativo.
Hipertextualidad
Son aquellos donde se puede visualizar vínculos que unen un párrafo (B) con su anterior (A).
La architextualidad y la literatura
La architextualidad se manifiesta de forma muda en la literatura porque simplemente hace referencia a la cronografía que puede existir en dos obras o un género literario. Es decir, es la relación entre géneros, subgéneros y aquellos textos que tiendan a guardar similitud entre ellos.
Por otra parte, podemos ver que en un contenido architextual existe la ausencia de contenido por lo que una vez más, se presenta de forma muda. Por ejemplo, algunos géneros literarios poseen un metatexto, paratexto, o hipotexto algo que no ocurre naturalmente en la architextualidad.
Sin embargo, si puede estar presente en un paratexto como indicativo de algún subtitulo que a su vez, va a coincidir con el contexto. Ahora bien, la percepción y análisis del texto será dado por el lector con base en el tiempo que se plantea en el escrito.
Por último, al ser una figura retórica tiene la capacidad de englobar textos según su género y categorizarlos.
Por ejemplo:
- Forma + contenido = género > La Ilíada + La Odisea = Novela Épica
Ejemplos de architextualidad
- Virgilio simulando a Homero produce la architextualidad dando paso a la existencia de un mismo género mítico.
- Guzmán simulando al Lazarillo produce la architextualidad dando lugar a la existencia de un mismo género novelístico.